Sobre transferencias, terminaciones y cambios de analista
Sabemos
que la instalación y trabajo de la transferencia resulta fundamental para el
devenir de todo proceso analítico; de manera inconsciente, el analizando coloca
en la figura del analista diversos contenidos primarios, pertenecientes a sus
primeros afectos, y a lo largo del tratamiento repite en la relación con éste
aspectos no resueltos de su propia vida sobre los que no pareciera existir
memoria. Si bien, la aparición del fenómeno transferencial no es exclusiva de
la situación de análisis, al ser más fuerte en éste, nuestra técnica se vale de
ella como un recurso imprescindible para el provecho de su función como terapia
psicológica. De este modo, se espera la aparición de la neurosis de
transferencia como una situación artificial, sustitutiva de la neurosis
original del individuo, a la que tenemos acceso, y mediante la cual es posible
trabajar en repetición y a través del vínculo establecido, una serie de
aspectos inconscientes, sobre los que no se tendría conocimiento por la vía del
recuerdo (Freud 1912/1976a, 1914/1976b). A partir de allí, y mediante el
trabajo de las resistencias, podremos procurar la elaboración progresiva de
algunas de estas mociones y la posterior inserción en la vida anímica en
función de los intereses de la persona y ya no de la neurosis como sucedía en
un comienzo.
La
transferencia comienza a instalarse desde un primer momento, de hecho, la
elección del analista, rara vez es azarosa. Salvo que por algún motivo el
profesional le haya sido asignado, tal como hacen algunos servicios de ayuda a
la comunidad de nuestras instituciones psicoanalíticas, grupos de atención
terapéutica, o le haya sido recomendado directamente por parte de algún
profesor, amigo o familiar, al elegir al analista y realizar un primer contacto
ya comienzan a mostrarse las primeras señales de la relación transferencial.
Conscientemente pueden ser muchas las razones que nos llevan a iniciar
tratamiento con un determinado analista y no con otro: ubicación, horarios de
atención, posibilidad o no de costear sus honorarios, entre otros factores. Sin
embargo, la elección, partiendo del mismo hecho de si decidimos acudir con un
hombre o una mujer, está determinada o al menos influida por distintas
motivaciones inconscientes; presuponemos que alguien es quien creemos y por
alguna razón desconocida pensamos que podemos poner en sus manos nuestra vida y
el relato de nuestra intimidad. Aunque no conozcamos nada del analista como
persona real, y después posiblemente sea poco lo que sepamos de éste, esperamos
encontrar algo en él y por ello acudimos a su encuentro, por eso éste y no otro
diferente.
Así, a lo
largo del tratamiento, en conjunto con el encuadre, la transferencia sostendrá
al proceso analítico como uno de los pilares insustituibles del mismo. Es
posible que en diversos momentos el devenir de la transferencia pueda variar;
en un principio el analista puede ser percibido de una forma y luego de otra:
inicialmente de una forma más benévola y hasta idealizada, pero quizás luego
más persecutoria, para dar paso posteriormente a una percepción más integrada,
y dicho de otro modo, es posible que ésta en un determinado momento pueda
parecer positiva, pero luego diversas mociones lleven a la aparición de una
resistencia transferencial que sea necesario trabajar y resolver para poder
continuar el trabajo. De este modo, la transferencia, con sus distintos
momentos se sostiene a lo largo de los varios años que puede durar el
tratamiento.
Sin
embargo, hay situaciones en las cuales puede ser necesario un cambio de
analista. Las razones son múltiples y en ocasiones éstas pueden vincularse con
un análisis que se ha complicado o no ha dado resultados satisfactorios, pero
en otras no. Greenson (1976/2004), menciona algunas de las situaciones en las
cuales puede estar indicado el cambio, entre estas la ausencia de reacciones de
transferencia importantes, o las reacciones de transferencia intratables, así
como cuando han existido errores repetidos de parte del analista o cuando uno
solo de estos equívocos ha creado una situación irreversible. Otras razones
aducen a un cambio sugerible avanzado ya cierto tiempo del tratamiento si no
está próxima la finalización, o la preferencia por una nueva persona en lugar
de un reanálisis con el analista anterior. Visto de ese modo, estaríamos frente
a razones indicadas ante un análisis que no ha sido del todo exitoso o que en
un determinado punto se ha complicado, se ha estancado o ha dado lo que tenía
que dar. Habría que incluir acá la teoría del llamado impasse analítico
(Etchegoyen, 2014; Lander, 2014) en la cual, pasado un cierto tiempo, analista
y analizando parecen estar remando un bote que no va a ningún lugar, puesto que
a pesar que las sesiones continúan, el análisis propiamente dicho, se ha
paralizado.
No
obstante, hay razones distintas que no se vinculan con la falta de éxito o el
estancamiento de un determinado proceso. Existen causas dramáticas como la
muerte, retiro imperioso, o migración del analista, y otras que obedecen a
exigencias institucionales, tal como es el caso de los análisis didácticos.
También es posible que en un determinado punto, ambas partes pudieran coincidir
en que para procurar mejores avances fuera necesario analizarse con otra
persona, quizás más joven o mayor, a veces del sexo contrario, o incluso a
veces de otra corriente psicoanalítica.
Evidentemente,
siempre que las circunstancias lo permitan, la aparición de la posibilidad de
un cambio debe ser ampliamente trabajada, así como las ansiedades que
correlativamente pudieran despertarse. Una vez decidido que es necesario dar
este paso y que lo más conveniente e indicado es cambiar de analista, la
situación lleva a la progresiva disolución de la transferencia previamente
establecida, y la entrada en un período de terminación que antecede al inicio
del nuevo análisis si todo el proceso fluye en buenos términos y de acuerdo a
lo esperado.
La terminación del
análisis previo
Al hacer
referencia a la palabra terminación, se está citando una situación que
es posible precisar claramente: implica una culminación del tratamiento que ha
sido convenida entre las partes, la cual generalmente es propuesta por el
analizando y frente al cual el analista considera es posible estar de acuerdo,
aunque en alguno de los casos previamente citados cuando el tratamiento se hace
inviable o debe cortarse por una causa de fuerza mayor, sería correcto que la
misma se planteara desde el lugar del analista, lo cual, desafortunadamente no
es lo más común. Es importante dejar en
claro que no me refiero en esta situación a una interrupción unilateral de
alguna de las partes, ni tampoco al llamado fin de análisis, sino a una
terminación arreglada de mutuo acuerdo entre analista y analizando.
Una vez
entrada en la etapa de terminación del análisis, corresponde definir con
suficiente antelación una fecha precisa para la última sesión de trabajo, la
cual, salvo en casos muy específicos no es conveniente aplazar. El proceso
puede tomar meses, y durante este período es beneficioso trabajar el duelo por
la separación, pues se está ante una pérdida transferencial, pero también real,
así como las ansiedades de diversa índole que pudieran aparecer frente a la
pérdida del analista, o en este caso en particular, frente al cambio; este
contenido puede surgir de manera directa en forma de preocupación o tristeza, o
de forma más velada a través del material de los sueños o la relación de
transferencia.
Ya
terminado el análisis, y más en estos casos en lo que es necesario un cambio,
ambas partes no vuelven a verse más en esos roles; difícilmente quepa la
posibilidad de un reanálisis. Sí es posible que en el caso del análisis
didáctico el antiguo analista pueda pasar a ejercer otros roles, como el de
profesor del Instituto o el de futuro compañero de la misma Sociedad o Asociación
y así ocupar un nuevo lugar en la vida del antiguo analizando. Sin embargo,
fuera de esta situación exclusiva de las instituciones psicoanalíticas, es
inusual que ambos miembros de la pareja vuelvan a encontrarse. Por ello, sobre
esta etapa resulta fundamental el trabajo de la transferencia y no sería
descabellado pensar en la preparación progresiva del analizando para el
desprendimiento y la separación; la neurosis de transferencia previamente
instalada ha de ser paulatinamente resuelta y la libido asida sobre la figura
del analista poco a poco retirada de éste, pues hay un duelo que elaborar. Esto
facilitaría la posibilidad de un cambio y puede evitar reacciones
transferenciales complejas que pudieran entorpecer el trabajo logrado
previamente. En algunas ocasiones,
incluso hablar sobre la figura del nuevo analista dentro del espacio de trabajo
ayuda a desmontar el tabú del cambio y aproxima esa posibilidad a ser una
situación cada vez más real y más digerible, lo cual no necesariamente implica
que sea más sencilla.
A pesar
que se espera que, como parte del progreso del análisis, hayan podido
trabajarse diversas ansiedades primarias y se haya logrado el paso a una mejor
relación con los objetos internos y un mayor nivel de integración, no
necesariamente todos los analizandos reaccionan de buena manera ante la
terminación. Braier (1986) plantea una serie de situaciones que se presentan en
la fase de terminación en aquellas personas que no toleran lo suficientemente
bien la separación, entre las cuales se cuentan: sensaciones de abandono y
vacío, así como el afloramiento de nuevos conflictos, los retrocesos y
empeoramientos para no desligarse del vínculo, el acting out, y las
manifestaciones de hostilidad transferencial, además de la reacción terapéutica
negativa, además de algunas manifestaciones de carácter maníaco, como la
negación de la pérdida o la desvalorización del analista. Aunque dichas
reflexiones van orientadas al trabajo en psicoterapia breve de orientación
psicoanalítica, estos fenómenos no quedan excluidos del análisis, sino que por
el contrario pueden presentarse de modo más intenso dada la intensa regresión
transferencial implícita en el tratamiento, por ello la importancia de trabajar
el desprendimiento y la separación de manera acorde y con el suficiente tiempo
para ello, sobre todo teniendo en cuenta las características de personalidad y modo
de relación con el cual funcione principalmente nuestro analizando ante las
separaciones y las pérdidas.
Transitando un nuevo
comienzo
Cuando la
terminación ha tenido lugar, es posible iniciar análisis con otra persona
diferente. Las características del nuevo analista: género, edad, rasgos
físicos, ubicación, y a veces hasta postura teórica, estarán mediadas por
elecciones inconscientes y también por lo que se espere del nuevo espacio; es
posible que se busque una figura diametralmente opuesta a la del analista
anterior, o por el contrario alguien con algunos elementos similares si impera
cierta fantasía de continuidad. En el
caso de los análisis didácticos -o análisis de formación -, cuyos objetivos,
aunque estén enmarcados en la institucionalidad, no deberían resultar distintos
a los del análisis personal, la posibilidad de la elección en muchos institutos
está restringida a una lista de miembros titulares en función didáctica, lo que
puede hacer más limitada la libertad de elección sobre el nuevo analista, sin
contar que es posible que la necesidad de terminar un análisis y comenzar otro
nuevo, quizás haya estado condicionada por una exigencia institucional, y no
por el verdadero deseo de cambiarse que tenga el analista que comienza a
formarse, o porque así se haya considerado pertinente en el proceso
anterior. Distintos autores en nuestro
medio (García, 2014; Himiob, 2002; Lander, 1993; Laplanche, 1998; Meliá, 2002)
han discutido el peso y la influencia de lo institucional sobre la marcha de
estos análisis en particular[1].
Sin
embargo, independientemente de la causa que lo motive, una vez superada la fase
de elección y dado el nuevo inicio, el cambio puede resultar provechoso y
enriquecedor, ya que se abre la posibilidad de obtener una nueva óptica y una
escucha distinta sobre los mismos problemas que ahora serán relatados de una
forma diferente y ante un nuevo analista; también puede que el analizando se
anime a tratar diversos temas que le resultaron imposibles de revisar en el
proceso previo y, cómo no, que el nuevo analista sea capaz de abordar ciertos
conflictos que el colega anterior no pudo ser capaz de ver, tal vez por
limitaciones derivadas de sus propios conflictos, o porque la transferencia
establecida no lo permitió. Aunque no hay garantía de ello, se esperaría que el
nuevo análisis pudiera ser tan bueno o mejor que el que le antecedió.
Sánchez
Medina (s.f.) plantea que, a pesar del cambio de analista, persiste una
continuidad inconsciente del proceso analítico, señalando que longitudinalmente
éste es uno solo para el analizando. Señala: “lo que cambia es el analista, con
las modalidades inherentes a su personalidad y en sus posibles
contratransferencias, sin embargo, el proceso transferencial sigue su marcha
dentro de la modalidad dinámica del analizando”. Esta afirmación da que pensar;
personalmente considero que aunque los modos de transferencia que establece el
analizando pueden ser los mismos, la instalación transferencial con el nuevo
objeto-analista puede variar de modo importante de la primera experiencia,
sobre todo cuando el segundo análisis se inicia años después del primero,
quizás porque la persona que en un momento determinado acudió al primer
tratamiento, por efecto de éste no es el mismo sujeto, ni percibe ni se vincula
igual con sus objetos internos y externos. Por ende, no es absurdo pensar que
la aparición de una nueva persona en un momento vital distinto y en un analizando
que, se supone, ha logrado trabajar algunos de sus conflictos más primarios,
probablemente suscitará transferencias un tanto diferentes que quizás no se
hubiesen desplegado antes.
Sea como
fuere, el despliegue de la transferencia y la valoración dirigida hacia el
segundo analista, puede tomar un tiempo, seguramente mayor que aquel que
demanden las entrevistas iniciales de esta nueva etapa. En el caso que la
terminación anterior se hubiese dado de común acuerdo y en buenos términos, es
posible que durante un primer período el analizando pueda extrañar y añorar el
estilo y la continuidad del proceso anterior y que en un primer momento resulte
más difícil la aparición de material nuevo, siendo comunes las referencias al
proceso previo e incluso comentarios sobre las interpretaciones que se le
hicieron respecto a un determinado asunto en particular. Pasado un tiempo, en
el cual el analista deberá esperar pacientemente y si fuese necesario, asumir
con entereza la comparación y el duelo por la pérdida recién experimentada,
poco a poco el analizando podrá asumir mejor esta nueva etapa y entonces, a la
vez que se han establecido nuevas transferencias, éste sin darse cuenta
comenzará a mostrar nuevas repeticiones y posiblemente se abrirá la oportunidad
para nuevas elaboraciones: se habrá puesto en marcha entonces un nuevo
acontecer analítico no exento de semejanzas y diferencias, pero sobre todo
lleno de nuevas oportunidades.
Referencias:
Braier, E. (1986). Psicoterapia breve de
orientación psicoanalítica. Nueva Visión.
Castillo, D. y Schroeder, D. (2024). Lo
latente en la dimensión institucional de la transmisión. En Revista Uruguaya
de Psicoanálisis, 138, 13-25.
Etchegoyen, H. (2014). Los fundamentos
de la técnica psicoanalítica (3era Ed.). Amorrortu.
Freud, S. (1976a). Sobre la dinámica de la
transferencia. En J.L. Etcheverry (trad.) Obras Completas (Vol. XII). (Original
publicado en 1912).
Freud, S. (1976b). Recordar, repetir y
reelaborar. En J.L. Etcheverry (trad.) Obras Completas (Vol. XII). (Original
publicado en 1914).
García, J.
(2014). La transmisión institucionalizada del psicoanálisis en los
comienzos del siglo XXI Ensayo desde la experiencia. En Revista Uruguaya de
Psicoanálisis, 118, 139-155.
Greenson (2004). Técnica y práctica del
psicoanálisis (3era Ed). Siglo XXI Editores. (Original publicado en 1976).
Himiob, M. (2002). Algunos problemas de la
reglamentación de los análisis didácticos. En Trópicos, 10(1). 145 –
149.
Lander, R. (1993). Topología y formación
psicoanalítica. En Trópicos, 3(2), 109 – 115.
Lander, R. (2014). Psicoanálisis, teoría
de la técnica. Editorial Psicoanalítica.
Laplanche, J. (1998). La teoría de la seducción generalizada y la
práctica. Metas del proceso analítico.
En Revista Uruguaya
de Psicoanálisis, 87,
55-65.
Meliá, J. (2002). Cultura institucional. Su
incidencia en la praxis de los didactas. En Trópicos, 10(1), 150 – 160.
Sánchez Medina (s.f.). El cambio de
Analista. ¿Por qué se puede cambiar? En Colombia. https://encolombia.com/medicina/psiquiatria-salud-mental/psicoanalisis-profesion/cambio-analista/
[1]
Para profundizar sobre
la incidencia de lo institucional, no sólo en el análisis de didáctico -o de
formación-, sino también en la transmisión del psicoanálisis y la formación
psicoanalítica, recomiendo consultar un artículo que, en conjunto con Damián
Schroeder, colega y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay,
publicamos en el número 138 de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis: Lo
latente en la dimensión institucional de la transmisión
(Castillo y Schroeder, 2024).
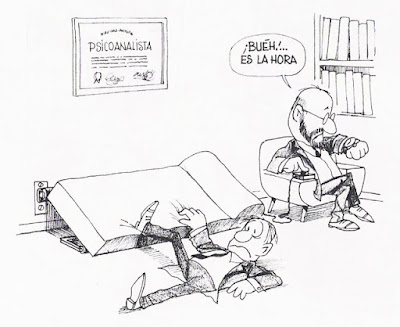
Comentarios
Publicar un comentario